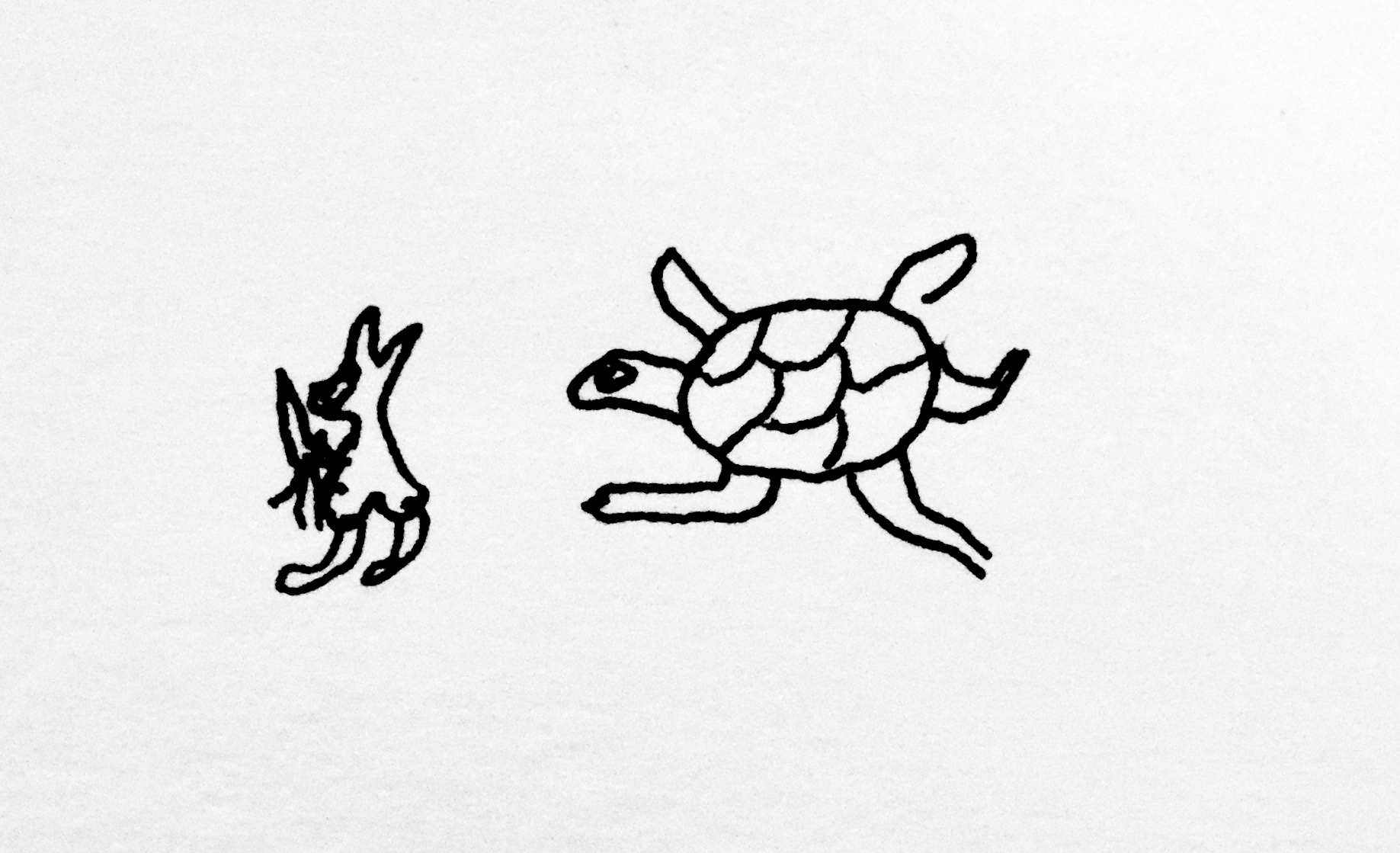Escribir es como pegar láminas en la cabeza de otro
Aponte Alsina, Marta. El cuarto rey mago. Editorial Sopa de Letras, 1996. 201 pp.
“El rabo del lagartijo se retuerce sin necesidad de totalidades.”
Marta Aponte Alsina, El cuarto rey mago
“¿Qué es esto? ¿Será posible? ¿Se reduce todo a un sueño, una fantasmagoría, una quimera, una fantasía febril? ¿Un disparate incoherente, un espejismo neurológico, una locura, un episodio esquizoide? ¿Un delirio de grandeza, una entelequia medicamentosa, una maldita alucinación?”
Pedro Cabiya Tercer mundo
Desde la figura popular de “El Santo,” el luchador enmascarado y afamado héroe mexicano tan visto en la televisión en Puerto Rico, los santos y deidades en la santería y el espiritismo amalgamado del sincretismo religioso puertorriqueño, hasta la composición iconográfica y artesanal del santoral boricua, vemos que los santos siempre han formado parte distintiva de la cultura y del imaginario puertorriqueño. Marta Aponte Alsina también participará de esta tradición, pero desde una perspectiva literaria novedosa.
En el año 1996 la Editorial Sopa de Letras publicó una de las novelas más importantes y representativas de la escritura de Marta Aponte Alsina. Me refiero a su segunda novela titulada El cuarto rey mago, novela que fue finalista para el Premio de Literatura para Mujeres “Sor Juana Inés de la Cruz.” Sobre esto comenta Luce López Baralt que este premio colocó a Marta Aponte Alsina entre las escritoras más reconocidas de América Latina. Y diría yo, como una de las escritoras contemporáneas más importantes en el campo de la literatura puertorriqueña y del Caribe.
En el año 2006 escribí un ensayo crítico relativo a La casa de la loca y El cuarto rey mago.[1] Catorce años después vuelvo a releer la novela desde una perspectiva libre de constricciones académicas. Al retomar la novela, me doy cuenta que retorno a la misma sensación inicial de asombro y de placer ante el magistral manejo del lenguaje literario de Marta Aponte. Igualmente, me sorprendió y me sorprende hoy la forma en que El cuarto rey mago gira en torno a un espacio narrativo inusual en la literatura puertorriqueña, usualmente dedicado a una narrativa de corte realista e histórico y que se enfoca alrededor de temas relativos a la identidad y la situación política de Puerto Rico. Aponte Alsina propone una escritura refrescante, a contra canon.
El cuarto rey mago toma un desvío que propone nuevos caminos en la forma de hacer literatura. Camino que comparten narradores y narradoras como Mayra Montero, Mayra Santos, Luis López Nieves, Ángel Lozada, Juan López Bauza, Rafael Acevedo, Juan Carlos Quiñones y Rafa Franco, entre varios. Rita de Maeseneer explica que entre los nuevos cuentistas puertorriqueños destacan también Zoe Jimenez Corretjer y Pedro Cabiya como un grupo de escritores que no «defienden necesariamente un proyecto político-social ligado al contexto puertorriqueño, sino que se muestran en su complejidad, muchas veces concretada en desdoblamientos y perspectivas oscilantes” (5). Maeseneer lo define como una tendencia fanstástica casi neovanguardista (5).[2] El cuarto rey mago trata sobre un maravilloso desorden o bembé espiritual que desestabiliza las vidas de los personajes principales, pero que también reta nuestras formas de leer y entender todo proceso de lectura. De hecho, una de las reflexiones más importantes de la novela está relacionada con la presencia de innumerables metacomentarios sobre lo que representa leer y escribir.
En la novela, un joven llamado Rímer es un ser especial (Como Edipo, su cuerpo está marcado al tener dos remolinos de pelo en su cabeza), dedicado a una especie de santidad devota a la no violencia, al amor y al cuidado de otros. Este ha desaparecido, junto a un numeroso grupo de jóvenes. El padre de Rímer, Lorenzo Vargas, ante el enigma de la desaparición del hijo y de otros adolescentes va a dedicarse a buscarlo.
Rímer es un ser extraño, divino, pero parte de un grupo que comparte características similares de adolescentes, de seres decrépitos y moribundos, de perros realengos, de desechos humanos, de detritus que se reunirán en al bosque Carite para llevar a cabo un festival. Desde su infancia, Rímer es víctima de burlas y de ataques provocados por su extrañeza o marginalidad relativa. Al desaparecer, su padre, Lorenzo Vargas, investigador argentino, quien pronto se había dado cuenta de la condición especial de su hijo, se lanza a buscarlo en el bosque (Bosque que cobra una dimensión mágica en la novela) y la Montaña Santa y en el proceso se encuentra con una comunidad de santos, pero también con un grupo de policías que busca arrestarlos por considerarlos asociados con el mundo del narcotráfico y por subvertir el orden. Entre ellos, el personaje policial, Marte, tendrá un papel especial.
Lorenzo, en el proceso de buscar a Rímer, mantiene un diario o anotaciones reflexivas y filosóficas sobre el mundo abigarrado que encuentra y también sobre su encuentro con el policía Marte, quien escribe una contra narrativa que pone énfasis en dar una explicación lógica o realista a lo que observa. Como parte del aspecto metanarrativo, la compañera de Lorenzo, Graciela/Gala, es una investigadora y escritora que escribe para una revista titulada Misterium y es ella quien cierra la novela con un Apéndice escrito para los lectores de la revista y donde hace una serie de disquisiciones sobre los santos, la santidad, la Montaña Santa y un personaje histórico conocido como Madre Elenita de Jesús, como un avatar de la Virgen María. Actualmente existe una Montaña Santa en San Lorenzo Puerto Rico, parte de la reserva natural del bosque Carite, donde Aponte Alsina ubica la novela y donde la gente da testimonio de fe, de curaciones y milagros.
Aunque los personajes dominantes son Lorenzo y Rímer, los santos, el Cuarto Rey Mago (como figura emblemática), los perros realengos y las mujeres tienen un espacio igualmente central en la narrativa de Aponte Alsina. Todos estos tendrán la función de proveer y sugerir una lectura alternativa sobre la realidad que enfrentan los personajes. La corte fantástica que reúne a estos personajes se produce con el afán de curar y ayudar a los enfermos que van a visitar los santos.
Esta intromisión sobre la realidad es avalada por un lenguaje poético narrativo sustentado por una cantidad notable de alusiones e intertextualidades: Julio Cortázar, Salvador Dalí, Alejandro Tapia y Rivera, el pintor holandés Peter Bruegel, Ludewig Shajowicz, Amílcar Cabral, el cubismo, Rainer Maria Rilke. T. S. Eliot, Pablo Neruda, Ernest Hemingway, Paul Kleé, Jean PaulSartre, Marc Chagal, los místicos y su poesía, etc. Sin embargo, la alusión velada más importante se encuentra en el contacto que tiene El cuarto rey mago con la novela La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Los paralelos temáticos y narrativos entre ambas novelas son notables. Y asimismo las alusiones e intertextualidades apuntan a nuevas interpretaciones y formas novedosas del ver el mundo.
El cuarto rey mago representa un extraordinario viaje por mundos submarinos y selváticos igualables a cualquier reino de lo real maravilloso ante los ojos de un personaje como Lorenzo así como ante la mirada de los lectores que se dejen llevar por una invitación alucinante. El lector en este caso debe abrazar el deseo voluntario de abandonar toda incredulidad. Así quizás podríamos apreciar la novela como un comentario desafiante sobre las políticas de los cuerpos y la imposición de formas de entender el mundo respaldada por una generosa dosis de LSD que nos ayude a abandonar los límites constrictivos de formas tradicionales, de leer, escribir e interpretar el mundo.
Sin embargo, la narrativa está anclada entre el viaje que va entre la irrealidad, mundo fantástico de los santos, y lo concreto de los objetos reales y existentes. Por supuesto, a este mundo fantástico y distinto se oponen los discursos de la psiquiatría y policial para negar la presencia de los santos.
La novela, como parte de este juego o tránsito entre mundos, se mueve entre puntos de vistas distintos y narradores que asumen estilos o visiones de mundo alternativos ya sean estos Lorenzo, Gala, Margie (la novia de Rímer) o Marte. Sin embargo, siempre se exhibe en la narración una consciencia de que se arma mundos, de que se cuenta y presentan descripciones complejas más allá de la usual narrativa realista. Como dice Lorenzo en determinado momento: estamos frente a un “viaje tan extraño” (88). En este sentido hay que reconocer que la novela presenta personajes y un lenguaje narrativo que atraviesa arriesgadamente mundos y fronteras. Es una propuesta sobre cómo hacer literatura y es también una exaltación de las posibilidades de la imaginación en el contexto de una tradición canónica realista: “Entre los santos solo existe la imaginación” (125)
Entre los muchos personajes interesantes encontramos a Can Pancho, de origen colombiano y cuyo padre es un capo del cartel de las drogas en Medellín, pero que ha renunciado a la vida de lujos y violencia para dedicarse a ayudar a los demás: amor incondicional y servicio. Este personaje, será uno de los santos y que como todos los demás transita entre el mundo de lo real, del abandono, la miseria, pero también en el mundo espiritual.
Resulta evidente el tema de la compasión y del amor ejemplificado en el amor incondicional de los perros que pueblan la narrativa. Dicho sea también que El cuarto rey mago dialoga con textos como el “Coloquio de los perros” (1613) de Miguel de Cervantes, El coloquio de las perras (1990) de Rosario Ferré, o con Indiscreciones de un perro gringo (2011) de Luis Rafael Sánchez. Los perros en El cuarto representan la abnegación, amor a la vida y a los seres humanos, la inocencia y la impermeabilidad frente al dolor. Los perros son incapaces de sentir derrota y como los santos son también “discípulos afectuosos y rebeldes” (139).
En todos estos seres que se reúnen para el gran festival en las montañas del bosque, Lorenzo (como narrador testigo) encuentra belleza en lo deforme, en lo abyecto, en lo fragmentario que es reflejado en el proceso mismo de escritura: “Escribir es como juntar temerariamente los restos de una carta que alguien echo a los siete vientos” (142). Esta fiesta o festival santoral es el momento culminante, pero ahí lo dejamos para no echar a perder el final de la novela.
Para finalizar, me parece que el eje narrativo de la novela descansa, no tan solo en la exploración y reflexión sobre la extrañeza, que nos invita a repensar el mundo, sino también sobre la relación paterno filial y el proceso de recuperación del hijo por parte del padre. Por ello, la novela está llena de ternura y de expresiones amorosas hacia el hijo perdido y luego encontrado. De la misma manera, me parece importante la invitación que hace la narradora a quien lee a que se vuelva cómplice y que abandone toda lectura agónica/antagónica para así participar de la subversión y la anarquía que representa el texto.
Como señalara en un principio, la novela culmina con un “Epílogo,” donde Margie narra su historia, y con un “Apéndice,” lleno de acotaciones dirigidas a los lectores de la revista Misterium donde se explora la relación del bien con el santo. El santo, es definido como un ser liminal, alérgico al poder, pero atraído por la bondad y el amor tal y como lo fuese el cuarto rey mago, quien llegó con las manos vacías a adorar a Jesús, según la leyenda. En el proceso de perderse y su encuentro con gentes y culturas el cuarto rey mago lo regala todo en numerosos actos de bondad, dejando así hasta su nombre, para sencillamente ser “el cuarto rey mago.” Apoyando las acciones desprendidas y amorosas de los santos, dedicados a curar y a congregar a los seres abyectos, detritus del planeta, como diría el poeta español Javier Velaza Frías en su poema “El salvavidas”: “Y si nada nos libra de la muerte, / al menos que el amor nos salve de la vida.”
Ángel A. Rivera es Profesor de Español y de Estudios Globales e Internacionales para el Departamento de Humanidades y Artes de Worcester Polytechnic Institute en Worcester, Massachusetts. Rivera, investiga textos literarios del Caribe hispánico y los procesos de modernización, la construcción de subjetividades y discursos de construcción nacional. En los últimos años, Rivera estudia textos de ciencia ficción caribeños. Su primer libro se titula Eugenio María de Hostos y Alejandro Tapia y Rivera: Avatares de una modernidad caribeña. Su primera novela de ciencia ficción se titula La rabia útil de los muertos (Una novela de zombis) del 2016 por la editorial Disonante en Puerto Rico. Su segunda novela, de género negro, se titula El veneno de la serpiente: Vida y muerte de Ernesto Lowenthal también publicada por la editorial Disonante en el 2018. Recientemente ha terminado su segundo libro académico titulado Ciencia ficción en Puerto Rico: Heraldos de la catástrofe, el apocalipsis y el cambio (La Secta de los Perros 2019). Actualmente se encuentra trabajando en una colección de cuentos.
[1] “Brujas, santos y cánones en la literatura de Marta Aponte Alsina” Caribe: Revista de cultura y literatura, 9:1, Verano 2006, pp. 57- Nov. 2000, pp. 70-74.
[2] “El cuento puertorriqueño a finales de los noventa: sobre casas de locas en Marta Aponte Alsina y verdaderas historias en Luis López Nieves” Rita De Maeseneer
http://www.editorialplazamayor.com/archivos/critico/el_cuento_puertoriqueno_a_finales_de_los_noventa.htm