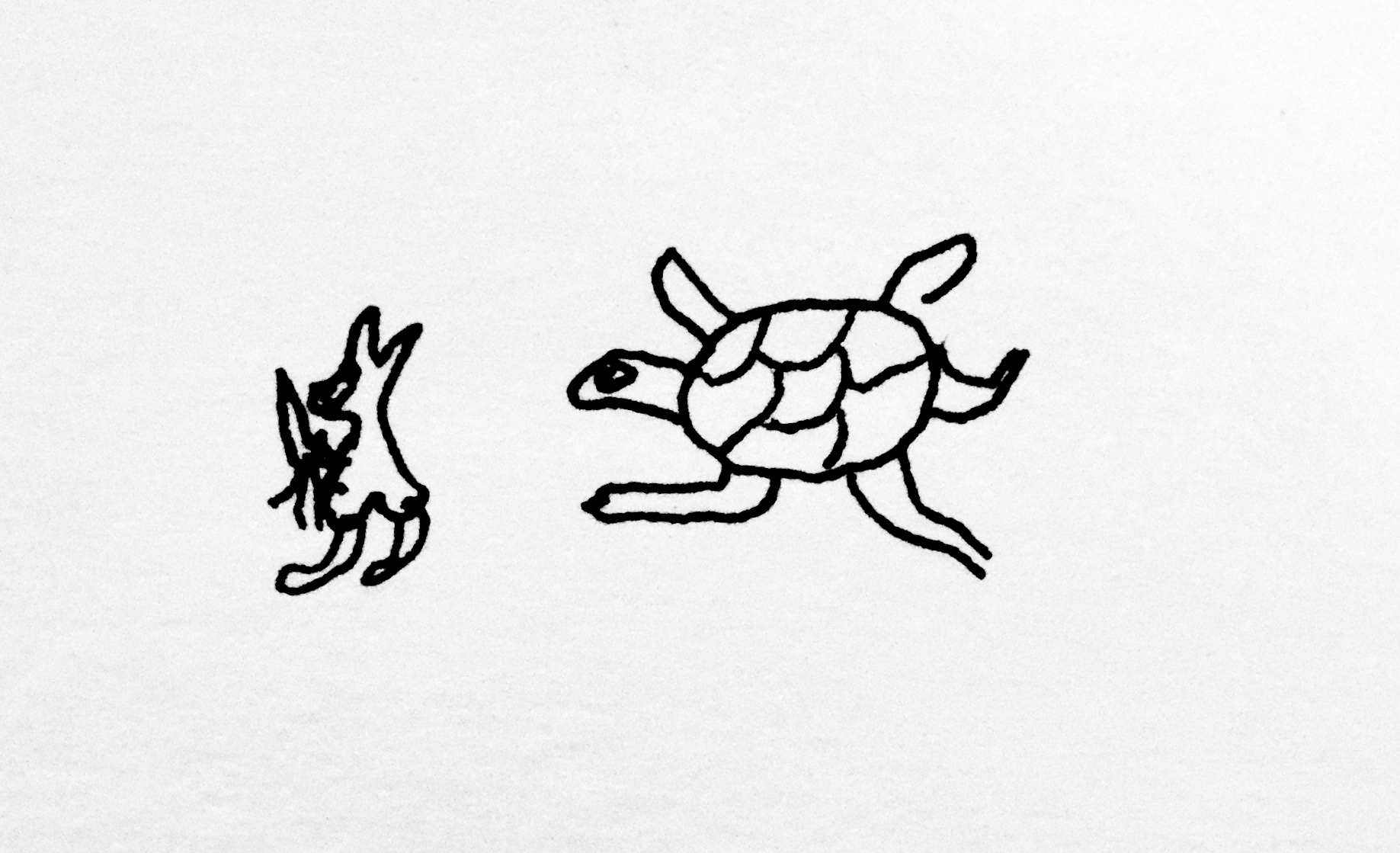En este pueblo vivimos todos; por suerte, tiene un río
Luciana De Luca. El amor es un monstruo de Dios. Buenos Aires: Tusquets, 2023. Sevilla: Barrett, 2025. O amor é um monstro de Deus. Porto Alegre: Arquipiélago, 2025.
En el centro de esta novela hay un pueblo. Y dentro de ese pueblo vivimos todos. Esa es –lamento decir– una mala noticia. Porque se trata de una aldea barrosa y agobiante, un lugar miserable, constrictivo, atascado a mitad de un verano de pura asfixia. Un sitio donde se regodea una crueldad bruta, inmisericorde, donde cada quien piensa sólo en sí mismo pero los beneficios se terminan destilando siempre hacia las mismas personas, las mismas mansiones, las mismas alacenas, los mismos guardarropas. Y, como si esto fuese poco castigo, el aire ha quedado infestado de moscas.
«Ese verano de muerte el aire se llenó de moscas» (15).
 Así empieza El amor es un monstruo de Dios. Con esa frase que nos advierte que el pueblo, este pobre villorrio donde vivimos todos, ha sido colonizado por las moscas. Nubes, enjambres ubicuos de insectos que traen consigo noticias de podredumbre y corrupción. Van y difunden su estridor en cada ventana, en cada cocina, en cada sábana. Son moscas que –nadie en el pueblo lo duda– han salido de un cadáver, o de mil cadáveres. ¿Fueron anidadas dentro de los cuerpos que se faenan en el matadero?, ¿o es que junto al río hay restos degradándose a la intemperie? Se lanzan hipótesis, se especula con las causas de la módica plaga bíblica entre sudores, debajo de un zumbido constante. ¿O será acaso la huelga en el cementerio lo que causa que todo se haya llenado de moscas? La única certeza es que son emisarias de la muerte, embajadoras de la putrefacción de la carne.
Así empieza El amor es un monstruo de Dios. Con esa frase que nos advierte que el pueblo, este pobre villorrio donde vivimos todos, ha sido colonizado por las moscas. Nubes, enjambres ubicuos de insectos que traen consigo noticias de podredumbre y corrupción. Van y difunden su estridor en cada ventana, en cada cocina, en cada sábana. Son moscas que –nadie en el pueblo lo duda– han salido de un cadáver, o de mil cadáveres. ¿Fueron anidadas dentro de los cuerpos que se faenan en el matadero?, ¿o es que junto al río hay restos degradándose a la intemperie? Se lanzan hipótesis, se especula con las causas de la módica plaga bíblica entre sudores, debajo de un zumbido constante. ¿O será acaso la huelga en el cementerio lo que causa que todo se haya llenado de moscas? La única certeza es que son emisarias de la muerte, embajadoras de la putrefacción de la carne.
Pero el pueblo sigue existiendo igual. Ahora vive entre el bochorno de un verano opresivo, un hedor que lo impregna todo y el humo con que se quiere ahuyentar a las moscas invasoras, pero el resto no ha cambiado mucho. La gente sigue haciendo sus cosas, de mala gana quizás, u obligada en medio del sofoco, pero la marcha del mundo no se ha detenido. La aldea, ese “perro huérfano” que le tira “tarascones al progreso”, tiene un rumbo y una huella a la que se han habituado las ruedas de su carreta somnolienta. Y quien decide ese rumbo, la dirección de esa huella, es principalmente la madre de la protagonista, una matriarca tiránica, la persona más rica del pueblo. Se la conoce como la Señora y todos saben que es una déspota y que su marido, un hombre débil y sojuzgado, se limita a obedecerle y a mirar –con envidia– cómo el río se aleja hacia el mar. Pero la Señora también, y en especial, se avergüenza de sus hijos.
«Cuando nos parió, parió al mismo tiempo el abandono. Una bolsa transparente y otra, atadas en un nudo sangriento, indivisible, como el aire y el agua. O tuvo una hija y tuvo el desamor, y después al otro, que vino con el fracaso estampado en la cara, y así parió dos hijos inseparables del rechazo, y si no hay que querer, para qué hacer diferencia: no nos quiso a ninguno…» (45).
Al menor, entonces, lo desprecia porque no habla, porque parece que no entiende, porque es un “murciélago blanco”, porque quizás es mudo, o sordo, o sufre un retraso, porque prefiere vivir con los chanchos. A la hija mayor también la repudia. Repudia específicamente su cuerpo, un cuerpo que tampoco alcanza los estándares que se pretenden para su estirpe. Por eso la condena a vivir en los márgenes de la casona, y también en los márgenes de la sociedad.
Pero la hija se hace mujer, protagonista, narradora, es quien nos cuenta su historia, nuestra historia. Porque en el centro de esta novela hay una mujer. Una mujer de una lucidez cruda que ha crecido más allá de los límites aceptados por la sociedad, que se ha desbordado de sí, cuyo cuerpo ha debido salir a buscar fronteras más allá de la mesura de los percentiles. Le diagnosticaron acromegalia. Ella directamente dice que es deforme.
«Yo, la primera hija, fea, desproporcionada, una ráfaga. Un cuerpo grande y difícil, salvaje, creciendo igual que los hongos» (39).
En ese cuerpo excesivo vive nuestra protagonista. Un cuerpo sometido a un sistema de exclusión interna y externa. Dentro de su casa es una paria, una extranjera sin refugio. Y afuera, en las calles, las cosas no son menos ásperas:
«No me tiraban cascotes. No cerraban los postigos. No me ofendían abiertamente. No me decían nada. Les alcanzaba con mirarme: se paraban en fila, o asomados a las esquinas, a las ventanas, clavados en los zaguanes, con los ojos abriéndose y cerrándose como bocas de sapos. […] Para poder respirar, tenían que sacarse de adentro el rechazo que yo les daba, el miedo, porque soy fea cuando salgo a hacer las compras, fea cuando cruzo la calle para tirar las bolsas al basural, fea cuando duermo y cuando se acuerdan de mí, fea» (58).
Y desde esa fealdad propia, y desde el menosprecio ajeno, esta mujer enorme desata su deseo. Porque un día llegan al pueblo dos mormones. Con sus biblias pequeñitas bajo el brazo, “incandescentes de tan rubios”, limpios, con trajes negros y modales evangelizadores. Son dos, extranjeros, casi idénticos, pero uno es “una gota de agua”; el otro, “un mar inquieto”. Y, como es sabido, toda persona criada junto al río anhela conocer el mar. De allí que nazca el ansia, las ganas de pecar, la necesidad de poner el cuerpo monumental en contacto con el cuerpo que predica.
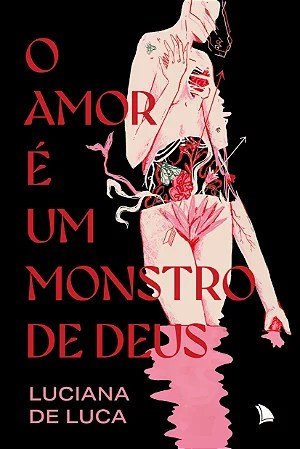 La novela sigue mucho más allá. Pero quizá convenga detenerse en este punto y observar de nuevo a nuestra narradora. Ahora, atraída sin remedio por uno de los mormones; antes, excomulgada por su madre, decepcionada por su padre, con la única compañía de su hermano silente y la visión triste de los peones rurales que llevan nombres de orfanato rural: Alajonce, Alajuna. Sola, entonces, fuera de sitio, desamparada y también resistente, sensible y también curtida, nuestra narradora parece como salida de un relato de Carson McCullers, o de Rulfo, o de la Sara Gallardo de Eisejuaz. Acromegálica, de manos enormes, brazos largos, sostenida por una paradójica clarividencia donde la rusticidad deviene sofisticada por sustracción.
La novela sigue mucho más allá. Pero quizá convenga detenerse en este punto y observar de nuevo a nuestra narradora. Ahora, atraída sin remedio por uno de los mormones; antes, excomulgada por su madre, decepcionada por su padre, con la única compañía de su hermano silente y la visión triste de los peones rurales que llevan nombres de orfanato rural: Alajonce, Alajuna. Sola, entonces, fuera de sitio, desamparada y también resistente, sensible y también curtida, nuestra narradora parece como salida de un relato de Carson McCullers, o de Rulfo, o de la Sara Gallardo de Eisejuaz. Acromegálica, de manos enormes, brazos largos, sostenida por una paradójica clarividencia donde la rusticidad deviene sofisticada por sustracción.
Esa diferencia de proporcionalidad y de emplazamiento, ese lugar descomedido y al mismo tiempo satelital al que fue relegada y desde donde ha aprendido a ver el mundo, quizá sea lo que termina de preparar a esta mujer para que rompa el círculo viciado que sume en la ciénaga del oprobio a su pueblo –el pueblo en que vivimos todos–, a su familia –nuestra familia– y a su linaje –nuestro linaje–. Ser distinto, monstruoso, distinguirse sobre el paisaje yermo, naturalizado de poderes estancos, de relaciones perversas y pretendidamente apolíneas. Asumirse deforme, no buscar la placidez de la adaptación, no querer encajar, sino huir del mandato y reivindicar una fealdad deseante, que pueda proliferar, que quiebre los mecanismos que vienen reproduciendo una cadena de iniquidades. Ser fea y romperse. Invertir el mandato nietzscheano: primero romperse, luego decir la palabra, contar.
Porque en el centro de esta novela hay una voz que cuenta. Es la voz que Luciana De Luca ha esculpido para su narradora con una paciencia despiadada. Y en el núcleo de esa voz ocurre un prodigio: nace de allí una prosa lacerante y poética, a la vez pregnante y seca. De un despliegue retórico notable pero con una adjetivación medida, astringente. Con frases que nunca son demasiado extensas, y tampoco ostentosas en su brevedad. Por ejemplo:
«Mi madre nos miraba con ojos de barro, la oscuridad le convertía la cara, soltaba el odio que se le iba armando adentro igual que se arman las tormentas que traen agua y destrucción y la basura de otra gente. Nos pinchaba los ojos hilvanados y decía cosas en voz baja, a propósito, para que yo me desesperara y le pidiera: qué dice, mamá, qué, no la escucho, porque la fallada era yo, era mi culpa si no la oía» (48).
O mucho más adelante:
«De la casa grande, ahorcada por el pasto hostil que nadie podaba, llena de perros que salían de todos lados y de empleados aterrados que le tenían miedo primero a la Señora, después a Dios, Alajonce los echó a los gritos, sin molestarse en bajar, asomado al balcón. Tres gritos al cielo y los mormones volvieron por donde habían venido…» (108).
Cuando una prosa de esta naturaleza se transforma en un discurso sustentable, cuando logra asentarse y construye a su alrededor una biósfera textual que le garantiza la pervivencia, lo que se derrama es una visión hermosa y árida, arrasada y cautivante, un paisaje en el que se distinguen las palabras como si fuesen cardos silvestres que no necesitan calificativos para dejar vibrando sus colores, que no requieren de modificadores sobre el corazón de la sintaxis para ofrecernos, con sensibilidad urgente, un mundo nuevo. Un mundo donde, en este caso, la anomalía, el deseo de una mujer gigante, de una mujer deforme, de una mujer que quiere ser el último eslabón de su apellido, trastoca el devenir de un pueblo enfermo, nuestro pueblo.
Pero por suerte el pueblo tiene un río. Y es que en el centro de esta novela hay un río. Un curso de agua que, inevitablemente, corre hacia su desembocadura. Tiene meandros, sitios donde la corriente se estanca, recodos en los que todo parece quedar varado, zonas donde los juncos traban o demoran su fluencia, su discurrir. Pero en algún momento el agua reencuentra el sentido. El amor es un monstruo de Dios termina con una embarcación que se deja llevar…
«… con la corriente a favor, enredada en el olor de los sauces y la música de las ranas que le cantaban todas juntas a la luz, a las estrellas, a ese río padre y a nosotras mismas» (194).
Después de esa última página, la novela sigue fluyendo en nosotros, o con nosotros. Deshace su centro –pueblo, mujer, voz y río– en una miríada de resonancias, se torna parte nuestra, busca la inmensidad del mar.
Sebastián Martínez Daniell (Buenos Aires, 1971) ha publicado las novelas Semana (2004), Precipitaciones aisladas (2010), Dos sherpas (2018), traducida al inglés como Two Sherpas (2023) por Charco Press, y Desintegración en una caja (2023). Participó de las antologías de narrativa breve Buenos Aires / Escala 1:1 (2007), Uno a uno (2008), Hablar de mí (2010), Golpes. Relatos y memorias de la dictadura (2016), 266 (2024), Una intimidad discreta (2024) y El bombardeo (2025), y es autor del relato Apostilla sobre la muerte de la protagonista (2020), editado como plaqueta. Sus obras fueron publicadas en el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Italia, España y Argentina. Además es editor en el sello Entropía y profesor en la Universidad Nacional de las Artes, de Argentina. Para El Roommate ha reseñado a