Ariana Harwicz. La débil mental. Animal de Invierno, 2016. 80 pp.
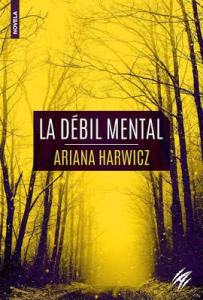 Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977), comenzó a publicar en el año 2012, cuando debutó con Mátame, amor (Paradiso). A ese libro le siguió la “novela-ensayo” Tan intertextual que te desmayás (Contrabando, 2013) y, en 2014, aparece La débil mental (Mardulce), que también se ha publicado en el Perú a través de Animal de Invierno (2016).
Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977), comenzó a publicar en el año 2012, cuando debutó con Mátame, amor (Paradiso). A ese libro le siguió la “novela-ensayo” Tan intertextual que te desmayás (Contrabando, 2013) y, en 2014, aparece La débil mental (Mardulce), que también se ha publicado en el Perú a través de Animal de Invierno (2016).
Esta novela breve intenta contar la historia (luego indicaré por qué digo intenta) de la relación (muchas veces tormentosa) entre una hija (que es al mismo tiempo la voz narrativa) y su madre (aunque a veces aparece también la abuela). Las protagonistas, entonces, son todas mujeres (cuando aparece la figura de un hombre solo lo hace de forma difusa), pero mujeres que pueden ser, en algún sentido, todas ellas, una sola mujer, un ser desdoblado que se observa a sí mismo desde diferentes perspectivas, porque eso es lo que hacen estas mujeres, mirar, se miran unas a otras:
Una de las tres siempre mira hacer a la otra. La abuela a mamá con ese indigente del norte, mamá a mí con el morocho de anillo de plata, yo a las dos, por separado, cada una en un cuarto y la niña deambulando por la casa con la caja de cereales de chocolate. (57)
Esta historia entre mujeres que se observan también está atravesada por la violencia psicológica y física, así como por diversas escenas eróticas, escatológicas, sexuales:
Whisky con mamá desde el azul eléctrico hasta la madrugada y ahora, lejos de la casa, tengo las manos cubiertas de excremento. (…) Mi lengua se distrae comiendo pasto. Chupar las tetas duras de un animal, chupar su pelaje, los dientes vestidos, o imaginar la muerte de los padres, es igual. (14)
También vale la pena detenernos en el escenario en el que la historia se desarrolla, porque se trata de un espacio propicio, una casa en medio de un entorno rural, un lugar que no solo se muestra cerrado la mayor parte del tiempo sino que además se muestra aislado. Construir sutilmente este escenario es uno de los méritos de la novela, pues así el lector percibe que la atmósfera está cargada de una sensación de asfixia, de peligro, de tensión, de suspenso. Y es en esta casa en la que la narradora habla y en la que ocurre la mayor parte de la historia. Esa casa es su mundo, y el mundo, para ella, es:
El mundo es una cueva, un corazón de piedra que aplasta, un vértigo plano. El mundo es una luna cortada a latigazos negros, a flechazos y escopetazos. (9)
Para hablar del lenguaje empleado en la novela, bastará leer las citas arriba reproducidas para darse cuenta de que éstas no son construcciones necesariamente lineales, convencionales o diáfanas; sino que se trata de sentencias cargadas de figuras retóricas, de imágenes que se suceden unas tras otras, a veces de forma conexa, a veces no.
El lenguaje, entonces, no es ideal para un lector que busca una historia contada de forma clara (y con claridad no me refiero necesariamente a algo lineal, no necesariamente a una sola voz narrativa, pero sí a una historia en la que se reconozca el conflicto, el desarrollo, el desenlace), sino que es ideal para un lector que busca envolverse en metáforas y símiles y se desentiende de la anécdota en sí misma para concentrarse en una atmósfera creada principalmente sobre la base del lenguaje.
Parte de la crítica ha elogiado esta forma de narrar, esta escritura parecida a “un flujo de conciencia”, y al leer la novela se puede ensayar una justificación para el empleo de este lenguaje. Porque la que narra, la que “cuenta” la historia, ya lo dije arriba, es la protagonista, una mujer delirante. El lenguaje, entonces, puede ser leído como el reflejo de la condición mental de un personaje que busca la mejor forma de expresarse, la busca, pero no la encuentra.
Busco una palabra que reemplace la palabra. Busco una palabra que indique mi devoción. Esa palabra que sea el punto, la distancia, el centro mismo de mi delirio. (15)
Es esa búsqueda la que sentimos en el libro, la búsqueda y no el encuentro, el proceso mismo de indagar, de experimentar constantemente a través de las palabras. Y siguiendo esa búsqueda, sin embargo, hay momentos en los que el lector puede perderse, puede no entender algún episodio, algún diálogo, tal como la madre de la protagonista deja de entender sus palabras:
Te estás comiendo las palabras, no se te entiende nada. Ella abuchea desde el auto. (46)
Dije que hay formas de justificar este lenguaje, pero creo que esa justificación es válida solo hasta el punto en que la historia corre el riesgo de perderse de vista. Porque ya hemos visto que otras novelas contemporáneas, llevando esta justificación al extremo, son inentendibles y se amparan en la idea de que la violencia desmedida que se quiere transmitir sólo es posible a través de un lenguaje caótico e incoherente. Pero ojo, este ejemplo extremo no es, felizmente, el caso de La débil mental. Aquí la justificación es válida en muchos pasajes, aquí encontramos una especie de equilibrio entre forma y contenido que se rompe solo por momentos. Pero se rompe.
Por otro lado, en cuanto a las escenas (imágenes) más notables del libro se encuentran los momentos en que la protagonista trata de liberar sus traumas y evoca episodios dolorosos y humillantes de su niñez, episodios en los que, por supuesto, siempre estarán envueltas la madre o la abuela. Sucede lo mismo con la expresión desinhibida de los deseos sexuales, libre de cualquier cuestionamiento social o familiar.
Finalmente, La débil mental encierra una experiencia en la que la protagonista desarrolla una trágica visión del mundo, una filosofía cercana a la de Heidegger cuando éste habla del Dasein o Ser aquí, ese ser que se angustia porque se siente lanzado en el mundo, en un mundo absurdo en el que se encuentra desamparado; la débil mental se asemeja parcialmente a ese sujeto, parcialmente porque a diferencia de aquél, ella ya parece haber entendido su situación y está resignada a tomar el lugar que le corresponde en el mundo, un lugar en el que no le queda más que dejarse arrastrar por la corriente, en la que solo le queda vivir la vida que le toca vivir, “La vida que me toca vivir” (9), porque entiende que la existencia, su existencia, no es especial, porque entiende que la propia presencia de su cuerpo no significa nada, porque: “A veces, un cuerpo no es más que un coito” (75).
Jack Martínez Arias (La Oroya, 1983). Publica reseñas y artículos en medios periodísticos y académicos de Latinoamérica y Estados Unidos. Es editor de la revista virtual de literatura El Hablador y dirige la web ADA, análisis del discurso audiovisual. Estudió Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y actualmente es candidato a doctor por Northwestern University (USA). Es autor de la novela Bajo la sombra (Animal de invierno, 2014). Su segundo libro aparecerá en junio de 2017.

