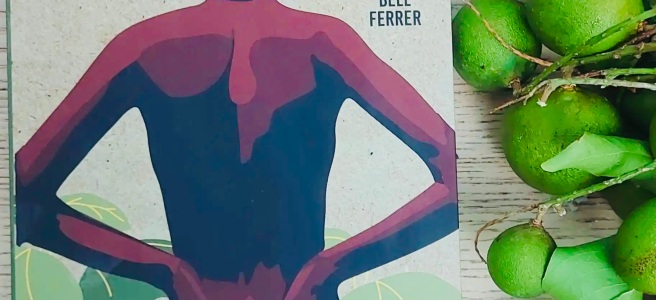Dorothy Bell Ferrer. El trasero grande de la muerte. Puerto Rico: La Secta de los Perros, 2022
Mucho se ha dicho de la figura de la mulata en las literaturas puertorriqueña y caribeña. Ella representa el mestizaje de nuestra cultura. Luego de que Luis Palés Matos (Tun tún de pasa y grifería 1937) fuera leído por Rubén Ríos (La raza cómica 2002) lo más importante del mestizaje es la tensión representada por el guión, en conceptos como el de mulata-antilla o Filí-Melé. Su propuesta es que esa tensión no se resuelve, sino que se vuelve productiva en términos culturales. Se trata de la tensión entre lo blanco y lo negro, entre lo español y lo africano, entre la mente y el cuerpo, entre la razón y el numen, entre lo masculino—el jíbaro—y lo femenino—LA mulata. Pero esa tensión no es entre puntos equidistantes. Guarda en sí la jerarquía social heredada de nuestra historia esclavista, porque en realidad la mulata en sus representaciones culturales en el Caribe es más negra que blanca, más africana que española, más cuerpo que mente, más baile que voz. Es una figura sobre determinada, de manera que no supera la posición de objeto y no llega a tener voz, de lo que se infiere que, si no es sujeto, no tiene fantasía ni deseo tampoco. El trasero grande de la muerte (La Secta de los Perros, 2022) es un libro que se pregunta por qué caminos transitará el cuerpo de Génesis, su protagonista, para encontrar su deseo, entenderlo y usarlo para gozar o negarse a gozar. En el libro, su sexualidad la dicen otros continuamente, sea para agredirla o protegerla. Pero, qué quiere esta joven mujer cuyo nombre implica el comienzo de algo, un principio, tal vez el inicio de otras maneras de mirar:
Los gemidos de Génesis no me convencen. Ella había tomado una pila de cervezas, incluso la mía, entonces así asumo que está en esa posición con Eusebio. No quiero presumir ya que estaba dormido y soñando con retratos, pero tiene sentido, ¿no? Eusebio termina y me dice que me toca a mí con Génesis. Me acerco a los dos y veo que Génesis está con los ojos cerrados. Yo también, tan leedor y estudiante cafre, cierro los ojos de cuando en cuando, pero en el sexo nunca y es a propósito. A mí me gusta ver la expresión en las caras de las mujeres que me dejan venirme adentro.»
 Es decir, el acto sexual de Génesis lo dice este narrador masculino que duerme y escucha algo a lo lejos. Lee desde su experiencia propia con el sexo y propone que lo que él escoje debe ser la opción también para ella. Mientras no diga la propia Génesis su deseo, continuará el misterio de qué este personaje querrá hacer respecto a su deseo. Entonces, decir que Génesis está sobre determinada es decir que está desbordada de causas o caminos para llegar a ciertos significados, al punto que resulta difícil que se apropie de su subjetividad para decir el mundo, para desearlo, para decirse a sí misma, pues el aparato simbólico la atrapa y la fuerza a ciertas posiciones. A la mulata no le queda más remedio que asumir esos lugares mientras trata de zafarse de ellos, pero no puede actuar como si no existieran porque esa cárcel no ofrece muchas salidas para ser. Por ejemplo, el libro abre con el engañoso título del “El hermoso suicidio de Soledad María”. En verdad el personaje a que alude este título no está. Ya murió hace rato y le toca a su viudo, Víctor, organizar solo la casa común después del huracán, recordándola, pensando en haber perdido su objeto de deseo. Nunca nos cuenta el relato sobre por qué Soledad se suicida, pero tal vez haya una pista en su nombre. ¿Es la soledad ausencia de compañía para el baile del deseo? Además del suicidio, ¿qué alternativas encuentran las personajes de esta novela para lograr desear? ¿Logran desear algo más que la muerte para escapar del deseo del otro que las convierte en cosas?
Es decir, el acto sexual de Génesis lo dice este narrador masculino que duerme y escucha algo a lo lejos. Lee desde su experiencia propia con el sexo y propone que lo que él escoje debe ser la opción también para ella. Mientras no diga la propia Génesis su deseo, continuará el misterio de qué este personaje querrá hacer respecto a su deseo. Entonces, decir que Génesis está sobre determinada es decir que está desbordada de causas o caminos para llegar a ciertos significados, al punto que resulta difícil que se apropie de su subjetividad para decir el mundo, para desearlo, para decirse a sí misma, pues el aparato simbólico la atrapa y la fuerza a ciertas posiciones. A la mulata no le queda más remedio que asumir esos lugares mientras trata de zafarse de ellos, pero no puede actuar como si no existieran porque esa cárcel no ofrece muchas salidas para ser. Por ejemplo, el libro abre con el engañoso título del “El hermoso suicidio de Soledad María”. En verdad el personaje a que alude este título no está. Ya murió hace rato y le toca a su viudo, Víctor, organizar solo la casa común después del huracán, recordándola, pensando en haber perdido su objeto de deseo. Nunca nos cuenta el relato sobre por qué Soledad se suicida, pero tal vez haya una pista en su nombre. ¿Es la soledad ausencia de compañía para el baile del deseo? Además del suicidio, ¿qué alternativas encuentran las personajes de esta novela para lograr desear? ¿Logran desear algo más que la muerte para escapar del deseo del otro que las convierte en cosas?
El personaje se lo pregunta a sí misma. Se lo pregunta a sus mentoras: Betsaida y titi Norma. Se lo pregunta a la madre muerta y a la abuela. La respuesta la busca al experimentar con el sexo y exponerse a la sobre determinación, ese exceso de significados que se le imponen: el de ser puta, de ser demasiado, de ocupar demasiado espacio, de ser malcriada, de ser respondona, de ser o no ser violada. En el diálogo con sus ancestras va descartando respuestas que le quitan voluntad y poder de gestión en sus investigaciones para las que es ella y no otro quien utiliza su cuerpo como instrumento.
La respuesta de Betsaida al bombardeo de significantes que sufre el cuerpo de la mulata–personaje de una generación anterior que urdió otras estrategias para evadir la cosificación–es sustituir la coqueta por un piano. Es decir, sustituir la seducción por la producción cultural, manifestada en la creación artística. La coqueta es el mueble que las señoras blancas, blanquitas, tienen en sus recámaras, el que guarda los artificios de la coquetería, porque ellas pueden y deben seducir, buscar convertirse en objeto del deseo, mientras que la mulata que seduce es monstruosa porque amenaza con romper los límites que separan razas, clases y castas. Así, Betsaida, la maestra de música de Génesis, tiene su coqueta en desuso. La ha desplazado al cuarto de música y ello implica una borradura del cuerpo. Está dicho explícitamente. El cuento que nos narra la historia de Betsaida, titulado “Siempre” comienza así:
Si pudiera adivinar, adivinaría que tú no sabes dónde empieza ni dónde acaba tu cuerpo, Betsaida. Eso sí, puedo imaginar que algún día aprenderás […] Creo que piensas que sólo existes encima de las dos losas que en este preciso momento aguantan tus pies descalzos, que sólo existes al lado del piano que soporta la mitad de los kilos que llevas en las caderas, los muslos y las nalgotas, que sólo existes como exactamente existes al lado de la antigua linterna negra.»
El arte será su coquetería y su seducción será espiritual. Pero Génesis (personaje desde cuyo fluir de conciencia está construida la mentora) es otro personaje, de otra generación posterior que ya no quiere despojarse de su sexualidad para que vean a la persona que es. Entonces, la focalización se desplaza de la coqueta de Betsaida al fluir de conciencia de la muñeca que representa a Ochún y que está en reposo sobre el viejo mueble cubriendo una mancha de coquetería vieja. Ochún es precisamente eso, deseo y coquetería, y observa a Betsaida esconderse de su deseo al punto de que termina tirándola al zafacón. Betsaida seduce con el piano y no con el trasero que la puede poner en peligro de muerte, sea esta grande o chiquita. Ochún observa y pide que la miren, que le hablen. Ante la melancolía de la maestra, Génesis sigue buscando su deseo: ¿Qué lo mueve? ¿Por qué no le gustó cuando se tiró al viejo medio borracha? ¿Puede ella seducir cuando todos los hombres la buscan—no a ella–, le hablan—no a ella—la desean de antemano—no a ella? Si seducir implica poner en práctica artilugios, la mulata no seduce pues es ella, su cuerpo grande, cuerpo que ocupa espacio—más allá de su voluntad– la seducción personificada. ¿Cómo hacer las paces con su cuerpo? ¿Cómo zafarse de la mirada del hombre que lo que ve en ella es un cliché? Porque el cliché, cual objeto en la coqueta, es un objeto (no sujeto) seductor.
Todo esto sucede en las postrimerías inmediatas al huracán María. Es significativo. Las personas están recogiendo escombros, organizando habitaciones a la luz de las velas; caminando por el barrio para ver qué ha dejado la tormenta; yendo a comprar agua o baterías; sentándose en las barras que tengan planta y cervezas frías a dejar pasar el tiempo. El huracán es símbolo de la catástrofe que vivimos, que es literal y es simbólica. En el carnaval que es el caos inmediatamente posterior a ese evento que nos marcó tan fuertemente, los signos se liberan de sus significantes y la comunidad se transforma, pero no igual en todos lados. Algunos encontraron comunidad. Para otros, como Génesis, la realidad es tan dura que no hay comunidad posible. Se esconde de la muerte de la abuela, de su cadáver que espera en la casa que se posibilite el traslado en medio del caos. Tiene sexo, colabora cuando puede con una brigada de feministas que se agarran de la seguridad de su discurso para ordenar el mundo. Si después del huracán María algunos grupos de izquierda, a los que me sumo, encuentran la posibilidad de otras maneras de organizar lo social en medio del caos, el libro parece remarcar las idealizaciones de ese discurso alejado de la violencia cotidiana que sobrevive el país.
Dice Michel Foucault en La historia de la sexualidad que esta no existía hasta la era moderna. Que es en el contexto de decirla que se la inventa y ella surge para la reglamentación de la misma desde discursos higienistas y racionales de la euromodernidad. Para su propio control es que surge el discurso sobre la sexualidad. En el Caribe, me atrevo a sugerir, ese proceso higienizante limitó la sexualidad al matrimonio heteropatriarcal y lo que quedó afuera de la casa paterna, de la hacienda, en la barraca de esclavos, era otra cosa que se animalizaba a la vez que se reprimía. Pero plantea Mara Negrón que de la animalidad no hay salida. Los que vivían adentro de las reglas higienistas de la modernidad siempre fueron, como sugiere la novela de Mayra Santos Febres sobre la prostituta ponceña, Isabel Luberza, titulada Nuestra señora de la noche, al lugar otro—donde habita el otro, i.e. la barraca o el prostíbulo–en busca de la parte propia que habían reprimido y negado.
Escapándose de las muchas cárceles discursivas (el lenguaje en sí es limitante, salvo en la poesía, luego las instituciones, las leyes y las disciplinas académicas, los activismos lo van fosilizando cada vez más), El trasero grande de la muerte pone el dedo en la llaga de ciertos debates contemporáneos que se proponen como resueltos, al punto que parece que no aguantan más preguntas. Uno de esos debates es sobre qué es un deseo lícito o más aún, quién tiene autoridad, autorización, autonomía para desear o buscar convertirse en objeto del deseo de otro u otra, siguiendo su inconsciente. ESO en un pequeño objeto a para el lenguaje lacaniano, lo que mueve el deseo de cada cuál. ¿Quién pretende controlar mi placer o mis métodos para acceder al placer cuando nadie sabe qué mueve mi deseo? ¿Si cuando quiero gozar yo gozo, y a veces gozo sin querer de maneras que ni yo entiendo?
Según Lacán, el objet petit a está ligado a la fantasía. Es decir, es objeto pequeño porque no es el Otro sino el otro pequeño (la “a” refiere a “autre” que en francés es “otro”) que surge de la fantasía de cada cual. Es una proyección, una imagen en el espejo. Vemos en esta novela plegada de espejos rotos la propuesta de una búsqueda que no cesa. Sobre ello se debaten incluso las ancestras muertas, que observan los coitos de su descendiente mientras discuten sobre el significado de tal hecho. La novela parece ripostar que está bien ser objeto a veces: “—Coquetear no es un mero “alcanzar”, es dejarse alcanzar también y el sexo es lo más mínimo que uno tiene que alcanzar en la vida”.
No creo que Génesis al final de este relato se alcance a sí misma. Hacia la parte final de la novela llora y se masturba sin encontrar lo que busca. Propongo, tal vez de manera redundante, que lo importante es no dejar de buscar.
En términos de técnica narrativa, la propia Bell Ferrer ofrece sus pistas. Dedica el libro al espíritu de Rosario Ferré y me parece buena la clave, visto que la narración se va montando entre distintos flujos de conciencia que van relatando sucesos en distintos tiempos narrativos que no obedecen más que al capricho de la subjetividad que proyecta esas imágenes en su (nuestra) fantasía. A Génesis se la ve primero desde el lenguaje macharrán masculino, tan violento y objetificante. Pero ese lenguaje lleno de complicidades externas no la define, como tampoco la define el lenguaje de la mentora en su debate con la cultura alta y con Ochún, ni el de las feministas que la pretenden convertir en víctima, mientras el personaje se niega a ello y busca hacer las paces con la madre muerta y ser agradecida y reverente con la abuela, con la tía, sin sacrificar su autonomía. “Se filosofa desde el cuerpo”, plantean los estudios afrodiaspóricos cada vez con mayor claridad, y este libro es una exploración filosófica de ello.
Decía, este libro plantea un génesis de otros temas de discusión muy oportunos en la esfera pública puertorriqueña sobre qué se desea y dónde entra el goce en las fórmulas higienizadas para la disciplina social políticamente correctas de hoy en día, porque la revolución también es goce. Advierte que no hay que olvidarse del goce en los nuevos lenguajes que vamos creando en medio del vacío de orden que significa la crisis. El goce, sobra decirlo, no es igual para todes, porque cada cual tiene su propio motor, su propia a pequeña clavada en el inconsciente. Por la valentía de las preguntas que propone el relato y la complejidad con la que las encara, me parece que es una gran primera novela que abrirá muchas discusiones. Sabemos que la valentía no es prescindir del miedo, sino saber enfrentarlo y encararlo, como se lee en esta cita sobre la insatisfacción de Génesis que encontramos hacia el final de la novela:
Eusebio se escapa y Génesis se acuesta encima de las matas, ramas y hojas. Cuando por fin no queda más de la sombra de Eusebio en la vista de Génesis, se empieza a tocar. Llora por el peso de la búsqueda del placer, un placer específico, el pacer que te da la seguridad de un orgasmo al final, pero no lo encuentra tan rápido como había esperado. Es increíble como la puntilla de la lengua y el dedo índice de una coqueta puede contener tanta cobardía y tanto temor. Su frustración se convierte en una masturbación masoquista. Su clítoris se convierte en un caldero y su dedo, una esponja. Cada patrón de sus dedos son palabras tan incoherentes como coherentes.
La redefinición del deseo desde la perspectiva social es una de las tareas más apremiantes del momento actual. Podemos querer higienizarlo todo, pero el inconsciente no es tan pulcro. Tampoco se llega al deseo de horizontes colectivos sin un encuentro de cada uno de nosotros con las alas y los límites que provee el cuerpo propio.

Melanie Pérez Ortiz tiene un doctorado en Literaturas Latinoamericana y Puertorriqueña Contemporáneas de la Universdiad de Stanford, en California y es Catedrática del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha ofrecido cursos en calidad de docente invitada en la Universidad de Guanajuato en México y la Fondazione Università di Mantova en Italia. Tiene publicados, sobre literatura puertorriqueña actual, La revolución de las apetencias (Callejón 2021), Palabras encontradas (Callejón, 2008), una muestra de poetas novísimos titulada Los prosaicos dioses de hoy (La Secta de los Perros, 2014). También publicó un poemario titulado Catálogo de cuerpos (Travalis, 2014) y una crónica sobre distintos viajes a Cuba titulada Espejos (La Secta de los Perros, 2015). Editó el número de la revista La Torre (2015), dedicado a la ciencia ficción del Caribe. Fue Fellow del Faculty Resource Network en la Universidad de Nueva York, productora y animadora de dos programas de radio en Radio Universidad titulados En su tinta y Palabras encontradas. Fue parte del grupo de trabajo que creó el área de énfasis en Escritura Creativa del Programa en Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades. Además, ha organizado junto a otros colegas los Congresos de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica que se celebran desde la UPRRP (2014, 2015, 2019, 2023). Ha leído poesía en el Museo de Arte de Puerto Rico (2020), en Alto al Cabro (2017), en La Junta (2017) y otros. Se especializa en historia intelectual con un enfoque en estudios culturales y esfera pública.
Foto de Mario Santana