Colectivo Simbiosis Cultural y Colectivo Situaciones. De chuequistas y overlockas. Una discusión entorno a los talleres textiles. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones, 2011. 104 págs
«Es importante contar, que otros se animen a contar y a no quedarse callados. Escuchar contar tu propia trayectoria tiene algo de liberador, es un modo de no seguir avalando o silenciando toda esa cadena de explotación» (9)
 Hace un par de años que ando buscando libros polifónicos que hilvanen de manera narrativa la transcripción de conversaciones. Mi búsqueda es un tanto utilitaria, ya que estoy planeando un libro hecho de conversaciones con amigos, en la que las conversaciones en sí mismas constituyan un modo de política. Es en ese contexto que me tropiezo con este libro organizado por el Colectivo Situaciones y el Colectivo Simbiosis. Un libro que plantea, con mucha coherencia, la pertinencia política de esa forma polifónica de la transcripción de conversaciones. Es curioso, tal vez banal, que para reseñar un libro que surge de la terrible encruciajada social en la que viven los trabajadores bolivianos de los talleres textiles en Argentina, acorralados a un lado por capas y capas de explotación brutal por parte de las marcas de ropa más reconocidas que logran burlar la regulación estatal, y al otro lado, por estados que aunque con una buena “reputación de izquierdas” son incapaces de crear un espacio para que los explotados puedan ayudarse mutamente, intercambiar sus historias para así retomar algún poder sobre sus vidas, yo quiera insistir en el aspecto formal del libro. Ahora bien, es que a veces la política está en la forma.
Hace un par de años que ando buscando libros polifónicos que hilvanen de manera narrativa la transcripción de conversaciones. Mi búsqueda es un tanto utilitaria, ya que estoy planeando un libro hecho de conversaciones con amigos, en la que las conversaciones en sí mismas constituyan un modo de política. Es en ese contexto que me tropiezo con este libro organizado por el Colectivo Situaciones y el Colectivo Simbiosis. Un libro que plantea, con mucha coherencia, la pertinencia política de esa forma polifónica de la transcripción de conversaciones. Es curioso, tal vez banal, que para reseñar un libro que surge de la terrible encruciajada social en la que viven los trabajadores bolivianos de los talleres textiles en Argentina, acorralados a un lado por capas y capas de explotación brutal por parte de las marcas de ropa más reconocidas que logran burlar la regulación estatal, y al otro lado, por estados que aunque con una buena “reputación de izquierdas” son incapaces de crear un espacio para que los explotados puedan ayudarse mutamente, intercambiar sus historias para así retomar algún poder sobre sus vidas, yo quiera insistir en el aspecto formal del libro. Ahora bien, es que a veces la política está en la forma.
“Conocemos los límites de denunciar la realidad de los talleres. La denuncia no aporta a comprender la complejidad de las cosas, y por eso no ayuda a salir de la simplificación en que normalmente se cae. En general es tan exterior que no sabe aliarse con las y los costureros, con sus necesidades concretas ni con sus ilusiones rotas. Algo está fallando en ese modo de encarar el problema. Tampoco nosotros tenemos la capacidad de dar ‘una solución’, como para contener a toda esa gente, si es que nos propondríamos solo denunciar y hacer cerrar los talleres clandestinos. Hay otra fuerza que es la de problematizar. Implica construir y visibilizar un problema. Pero no mostrarlo para pasarlo como una película, sino ver de qué modo lo encaramos. Si no es contención, ¿entonces qué? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces la visibilización se utiliza de una manera invisibilizadora. Tanto mostrar y visibilizar los talleres textiles desde cierto punto de vista hace que se encasille su significado, que tomen más peso los estereotipos y, finalmente, que se ratifiquen los prejuicios. Lo mismo pasa con los originarios: durante 500 años no existían o si existían, no estaban, ahora que aparecen, ¡todos somos originarios! Los visibilizamos, nos ponemos la camiseta y, en el fondo, no decimos nada sobre qué significa esa forma de vida. Queremos buscar alternativas para discutir, formas de decir, maneras de mostrar” (14-15)
De chequistas y overlockas. Una discusión entorno a los talleres textiles se compone de varias conversaciones que tienen el Colectivo Simbiosis y el Colectivo Situaciones en Argentina con personas directamente relacionadas a los problemas sociales, laborales, médicos pero también a los deseos que se reúnen alrededor de ese aparato de explotación, tan interconectado con el resto del mundo, que es la industria textil en Argentina y en particular la mano de obra inmigrante boliviana en ese país (hay cerca de dos millones de bolivianos en Argentina). Ahora bien, para el lector que, como yo, desconoce las circunstancias en las que viven los inmigrantes bolvianos en Argentina, vale la pena aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de los talleres textiles en ese país.
“Hay dos tipos de esquemas, según la marca que sea. Hay casos en que el propio dador de trabajo, la marca, posee relación directa y personal con los talleres, sin intermediarios. Por ejemplo Soho, Cheeky, Kosiuko. Pero hay otros, como Bensimon, Topper, Le Coq Sportive y Puma, donde hay un intermediario, una fábrica ‘en blanco’ que spuestamente era la proveedora de esa marca, que en realidad era un espantapájaros para los inspectores, pues tercerizaba sus producciones a talleres clandestinos. Lo único que hacía esa supuesta fábrica ‘en blanco’ era recibir la tela, preparar los cortes, mandarla a los talleres, recibir las prendas y entregárselas a las marcas” (42-43)
Y luego Gustavo Vera, referente de La Alameda, una organización de denuncia del trabajo esclavo, refiriéndose a una errónea percepción pública sobre los talleres, añade lo siguiente.
“Se trataba de mostrar un régimen en el que el taller clandestino era igual a falsificación de la marca, era igual a feria trucha, pero que no tenía nada que ver con el mundo fashion de las marcas. Y es que son las propias marcas que financian los principales programas de televisión, los principales informativos donde los políticos anuncian sus campañas, con lo cual había una especia de dictadura sobre la opinión pública en este aspecto, sostenida por Cheeky, los Kosiuko, los Awada, los Puma” (44-45).
De manera que quien te hace las Puma y te las vende en el mercado negro más baratas, es el mismo que la hace para las tiendas “en blanco” que te las venden mucho más caras. Sabrosa ironía, que es lo menos importante aquí. Es decir, el producto a consumir y el dinero que éste genera por medio del consumismo global de la clase media (¡nosotros!) es lo menos importante acá. Estar en contra de la explotación brutal que permite los lujos banales del consumismo liberal, es equivalente a estar a favor del día de las madres. Todos estamos de acuerdo, todos estamos listos y dispuestos a denunciar esa explotación, a todos nos resulta indigna y cruel, y aún así estamos muy consientes de que esa explotación brutal (esclavitud algunos la llaman, y volveremos a esto) es el motor productor de nuestra vida posmoderna. Ese “estamos todos en contra de la explotación y de la esclavitud” es un modo de invisibilizar un problema, de desatender unas vidas, simplemente porque “ya yo sé lo terrible que es, y estoy en contra, no tengo que escuchar más porque ya yo estoy del lado de las víctimas”. Este libro no intenta convencerte de que las fuerzas económicas que dominan este mundo son fuerzas destructivas. La apuesta es mucho más sencilla, y mucho más vital. Consiste en que te permitas escuchar unas historias, unos relatos de vida, y que no los reduzcas a las categorías fáciles de explotado y explotador, de víctima y victimario.
En la cita que sigue, habla Delia que en el 2005 se marchó de Bolivia para trabajar en el taller textil de su tío en la Argentina. En ese taller, y en los otros que le siguen, se aprovecharon de su necesidad y sus aspiraciones para enjaularla en una situación laboral y doméstica (trabajaba donde vivía) inaguantable y violenta. Sin ningún contrato, trabajando de ilegal turnos impensables para mí, sus patrones le retenían sus documentos de identidad y le pagaban cuando les venía en gana. Siempre que se quejaba le recordaban que debería estar agradecida de que ellos le daban comida y un lugar donde dormir.
«Una vez me escapé. Yo lo iba a dejar a mi sobrino a la escuela. Y ya no quería volver más. Pero no tenía plata. Tendría un peso con veinte centavos. No quería regresar pero tampoco conocía a nadie. No tenía documentos ni dinero. Tampoco conocía el lugar ni sabía donde podría ir. Me quedé unas horas por ahí y no me quedó otra que regresar. Tenía miedo de que si iba a otro lugar por ahí era peor que donde estaba. Entonces decidí regresar, quedarme y seguir aguantando. Y la cosa se puso peor. Siempre escuchábamos los gritos de mi tía. A cada rato nosotras tratábamos de hablar. No podíamos estar todo el día trabajando en silencio. Cada tanto hacíamos alguna broma. La pieza de ella estaba justo frente a del taller. Y ella nos escuchaba. Entonces nos gritaba y nos amenazaba diciéndonos que teníamos que callarnos, porque se afectaba la producción, que de esa manera no íbamos a sacar las prendas. Ella decía: ‘¿qué tengo que hacer para vigilarlas? Voy a tener que poner micrófonos y cámaras para vigilarlas…’. Nos vivía gritando y tratando mal.” (65)
El deseo de fuga, el golpetazo de la impotencia, el microfascismo de la tía, el estado de control, quitarle la palabra al subalterno. Sí, todos estos problemas están ahí. Pero también está en esa cita alguien que sabe contar su historia muy bien, que no necesita que nadie la cuente por ella, y que como cualquier escritor, mientras más la cuenta, mejor la cuenta, más efectiva y poderosa y contagiosa se vuelve la historia, más nos dice. A esto es a lo que me refiero cuando digo que la política también está en la forma de este libro. Para qué escribir un libro académico, o de denuncia, sobre los talleres textiles, prístinamente enmarcado en la voz autorial de un experto con una falsa superioridad intelectual (el académico) o moral (el militante de izquierda). La voz de ese experto lo único que logra es acallar a quien quiere contar su historia porque sabe que su historia es un arma de defensa más efectiva, a ese que como Delia, también es mandado a callar por la tía microfacista, y esto lo tiene en común la tía con el académico. Esa función de acallar es, curiosamente, el problema central que circula en todas las historias del libro. Los dueños de los talleres clandestinos, o, más apropiadamente, las marcas de ropa que se apropian de todo ese trabajo, se aprovechan de la falta de comunicación que tienen sus empleados con sus pares. Los recluyen y silencian para que no hablen entre ellos y es por esta ausencia de comunicación que pueden violentar no sólo sus derechos pero su dignidad, su cuerpo, sus esperanzas. La situación insostenible de Delia, según nos la cuenta, se vuelve progresivamente mejor, no porque haya llegado un líder político a ayudarla o por las denuncias de esclavitud en los medios, o por la buena conciencia de algún académico, sino porque comenzó a hablar con otros, comenzó a intercambiar su historia con otros que habían pasado por lo mismo, y del taller del tío llega a la ocupación de la Plaza de Flores y de ahí a formar parte del Colectivo Simbiosis. Acá nos cuenta cómo comienza su verdadera “fuga”, cómo se la “iba llevando su propio cuerpo”, sin que esto constituya una de las historias de propaganda capitlaista de ascención social (que no sucede).
“Al final yo fui a lo de este argentino hasta que me dijeron que había lugar mejor y me fui para ya.
¿Todo esto te lo enterabas de boca en boca?
Sí, de boca en boca. Y yo iba cambiando porque quería hacer más cosas. Si no la vida se me iba en eso.
¿Seguías en el centro de formación?
Sí. Yo conocí mucha más gente ahí y entonces tenía la necesidad de trabajar menos horas para poder moverme, para hacer otras actividades, salir a la calle. Trabajar menos horas era muy importante. De lo del argentino me fui a trabajar para una coreana y ahí conocí a alguien que me dijo que necesitaban una overloxkista y que yo era buena, que por qué no aprovechaba.
¿Overlock es un tipo de máquina?
Sí, es la máquina que tiene la cadenita. Entonces nos fuimos con este chico que me pasó el dato ahí. Y cambió enormemente todo. Eran mucho menos horas de trabajo: de ocho de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes. Trabajaba para un argentino. La diferencia era que nos pagaban por producción. Hacíamos prendas para la marca Vitamina. Sacaba por mes por lo menos 1500 pesos. A veces llegaba a 2000. Pero ahí me cambió la cabeza […] Empezamos con cosas chiquitas, por ejemplo el día de la madre boliviana, o pensar en alguna actividad para el 6 de agosto que es el día de Bolivia. Nos íbamos organizando más que nada para eventos.” (75-76)
“Era algo que te iba llevando el cuerpo. Decíamos: ‘nos vemos el próximo sábado en Plaza Flores’ y todo el mundo quería juntarse […] Los fines de semana, yo salía a clase y me iba a reunir. El cuerpo me llevaba aunque no me haya citado con los chicos” (79)
También está la historia de Geraldine, otra inmigrante boliviana que trabajaba como “secretaria” en una de las “clínicas bolivianas”, más o menos clandestinas, más o menos ilegales, que se encargan de proveer servicios a quienes no tienen documentos legales. Si el dueño del taller textil se hace cargo de la vivienda y la comida de sus empleados, en teoría también se tendría que hacer cargo de sus necesidades médicas y es ahí donde entran en juego estas clínicas. Y estas clínicas, salvando las diferencias profesionales, tienen un parecido muy siniestro con el taller, y a la vez son cómplices, y a la vez están en una encrucijada por sobrevivir, como todos. Los médicos, en su mayoría, son también inmigrantes bolivianos y ejercen sin licencia en Argentina. Nos dice Geraldine que los talleristas, cuando tiene casos muy extremos de enfermedad entre los costureros (Delia también nos cuenta una de estas historias), casos de tuberculosis o casos extremos de odontología, o todo tipo de casos en donde el dolor afecta la producción, llevan a los costureros a la clínica. La “clínica boliviana” es entonces parte del engranaje biopolítico en el que se encuentran los costureros. Sobre el nivel de complicidad de los médicos, Geraldine dice que más que complicidad es resignación, porque los médicos saben muy bien las situaciones laborales de los costureros, y también saben que los talleristas constituyen su fuente principal de ingresos y que no pueden ir a la policía porque ellos mismos están de ilegales. Nos dice Geraldine
“y ni qué decir de los casos peores, no sólo tuberculosis, sino los abortos, que ya se sabe cuando son violaciones, y las chicas les cuentan a los médicos. Y la complicidad es máxima porque saben de dónde viene la violación y no dicen nada. Según lo que me contaban los médicos, era eso: resignados en que no pueden hacer nada y que bueno, es así, y les gusta trabajar así y bueno.”
Geraldine abunda sobre esta resignación, y da en el clavo de un problema central a a los últimos dos siglos de modernidad, que es la distinción, moral si se quiere, entre la clase media y la proletaria.
“¿En qué sentido se parece el taller a la clínica? Bueno, en que el sistema de las clínicas es igual: están subordinados a uno, un doctor o un grupo de doctores que tienen una matrícula y los otros que no. Entonces les pagan la cantidad que ellos quieren, el porcentaje que quieren darles. Y bueno, también que está vinculado con el taller, que puede tapar tantas cosas, sin importar lo que sea. Y a pesar de eso, se sienten tan diferentes y tan superiores que el taller no les afecta, a los médicos no les afecta. Es un caso ajeno. Es más, es un caso al que ellos no quieren vincularse, porque dicen que son muy ajenas a ellos, que no les importa. ¡Siendo tan parecidos! […] Y está tan articulado con el taller, … porque también [la clínica] depende del taller” (92)
Ese sentido de superioridad moral de la clase media baja profesional, en este caso los médicos, pero clase en la que me incluyo a mí mismo, encarna ese intento de acallar, de silenciar, de invisibilizar a los que están más jodidos que nosotros. Una superioridad moral fundamentada por un lado en un discurso barato de la dignidad mediante la cual nos decimos que nosotros somos asalariados y que no explotamos a nadie (no somos el “tallerista” o la corporación o el político) y por el otro en el mito de la autosuficiencia por medio del estudio y la “disciplina”. Por medio de este doble argumento (uno que tilda al rico, correctamente, de inmoral, y el otro que sugiere que el pobre es pobre por indisciplinado) es que la clase media no sólo se desentiende de la explotación que le permite vivir como vive, con todos sus pequeños lujos consumistas, sino que se convierte en la propaganda principal del capitalismo como meritocracia, sin darnos cuenta de que esa idea de mérito está directamente ligada a la explotación.
Entre las conversaciones que componen este libro, también están incluídos otros actores, entre ellos Silvia Rivera Cusicanqui, intelectual y militante boliviana que parece tener un efecto muy fuerte sobre los entrevistadores (y sobre los lectores como yo). Es una de esas intelectuales que está muy conciente de que el mundo académico o el de la «izquierda» apuesta por esa limpieza silenciadora de lo que no se puede entender del todo.
“La contaminación que nosotros manejamos no puede ser digerida por la moral de la izquierda, tan prístina, tan entera, tan orgnánica, tan láctea. Ese nivel de purismo que reconoce una trayectoria loable, en Bolivia, ya no existe. Después de las izquierdas cruzaron ríos de sangre para gobernar con Banzer, el asco entre nosotros ya no es nada extraordinario. Entonces, si no entiendes a la policía y a las mafias por dentro, tu escudo moral resulta inocuo. El problema es que no sé quién puede hacer eso” (29)
La conversación que ella mantiene con Simbiosis y Situaciones en este libro está diseñada para sacudir un poco a ese intelectual de izquierdas más preocupado con la batalla ideológica (“prístina, orgánica, láctea”) que con la complejidad que subyace a la especificidad de cada uno de estos problemas sin generalizar, que requiere que el estudioso serio se “ensucie” y tenga que lidiar con las escalas inmediatas y locales de la explotación, y no solamente con sus implicaciones macroscópicas. El diálogo que sostienen Simbiosis y Situaciones con Silvia Rivera Cusicanqui es extremadamente productivo y muy rico en posiciones difíciles y complejas en las que me podría extender en esta reseña. Para añadir al diálogo, los organizadores del libro también añadieron numerosas notas al calce en las que diferían o abundan sobre los argumentos más polémicos de Rivera. Por cuestiones de espacio, me limito a comentar uno sólo de éstos, que toca al rechazo que reflejan tanto Silvia como los organizadores del libro a la categoría de esclavitud para denominar lo que sucede en los talleres textiles.
“Nosotros no hablamos de trabajo esclavo. No nos convence la secuencia ‘esclavisado que necesita ser liberado’, victimizante en extremo. Queremos desentrañar el cálculo que subyace a la dinámica de los talleres textiles y toda la red económica, cultural y política que movilizan (radios, boliches, clínicas, etc.)” (21).
Entiendo que el rechazo de esa categoría de esclavitud, tiene que ver más con la lucha inmediata en la que estos grupos están metidos, en donde esa categoría tiene un efecto condescendiente para esas vidas que ellos quieren visibilizar. No obstante, me tomo acá la libertad de diferir, desde mi distancia a ese contexto inmediato. Uno de los argumentos centrales de propaganda y marketing de la modernidad liberal es que sustituyó al esclavo por el proletario. Esta falacia (¡porque la esclavitud, como la conocemos, es ante todo un fenómeno moderno!) en países como el mío (Puerto Rico) o en el que vivo (Estados Unidos), convierte la esclavitud en un tema tabú, en algo que ya hemos superado en nuestro “progreso”, en algo que justifica todos lo males modernos, porque por más explotadores que seamos, nunca volveremos a ser esclavistas. Es una falacia que incluso Marx y Foucault desatendieron, y que no podemos seguir desatendiendo, porque la esclavitud sigue siendo el motor del mercado global en el que vivimos, tanto de exportación de productos como de mano de obra.
Sin embargo, acá estoy cayendo en esa misma perspectiva exterior y prístina del intelectual de izquierdas a la que Silvia criticaba, así que detengo el rollo, y los dejo, como siempre, con una de las citas que disfruté más del libro, no sin antes dar las gracias al Colectivo Simbiosis Cultural y al Colectivo Situaciones por permitirme acceder a esta conversación que tanto he disfrutado y felicitarlos por el trabajo fascinante que están haciendo, junto a Tinta Limón. Cuando la cuestionan los entrevistadores sobre la pared que se levanta entre las luchas sociales de los más jodidos con las de los jodidos en otro lado, y de otra manera, enfatizando la diferencia y no la realidad histórica que los hermana, el macrosistema que nos jode a todos juntos y que tiene el nombre “capitalismo”, dice Silvia Rivera Cusicanqui.
“¿Sabes qué yo digo? Hay que botar la guagua y quedarse con el agua sucia. Porque a veces, si quieres salvar demasiado te quedas sin nada. Y el quedarte con el agua sucia por lo menos te deja unos cuantos gérmenes que por ahí pueden producir algo en otro ámbito. Así yo entiendo la micropolítica” (31)
Luis Othoniel Rosa (Bayamón, 1985), tiene un doctorado por la Princeton University en literatura latinoamericana y vive de sucesivas becas postdoctorales en Duke University y en Colorado College. Su primera novela es Otra vez me alejo, (Buenos Aires: Entropía 2012; San Juan, PR: Isla Negra 2013). Reciéntemente terminó su primer libro académico, Comienzos para una estética anarquista: Borges con Macedonio. Actualmente escribe una novela experimental, Caja de novela con ángel, y un libro académico sobre La literatura conceptual en Puerto Rico. En El Roommate ha reseñado a los autores Michelle Clayton, Raúl Antelo,Lorenzo García Vega, Margarita Pintado, Rafael Acevedo, Mar Gómez, Isabel Cadenas Cañón, Romina Paula, Mara Pastor, Julio Meza Díaz, Sergio Chejfec, Balam Rodrigo, Juan Carlos Quiñones (Bruno Soreno) y Sebastián Martínez Daniell
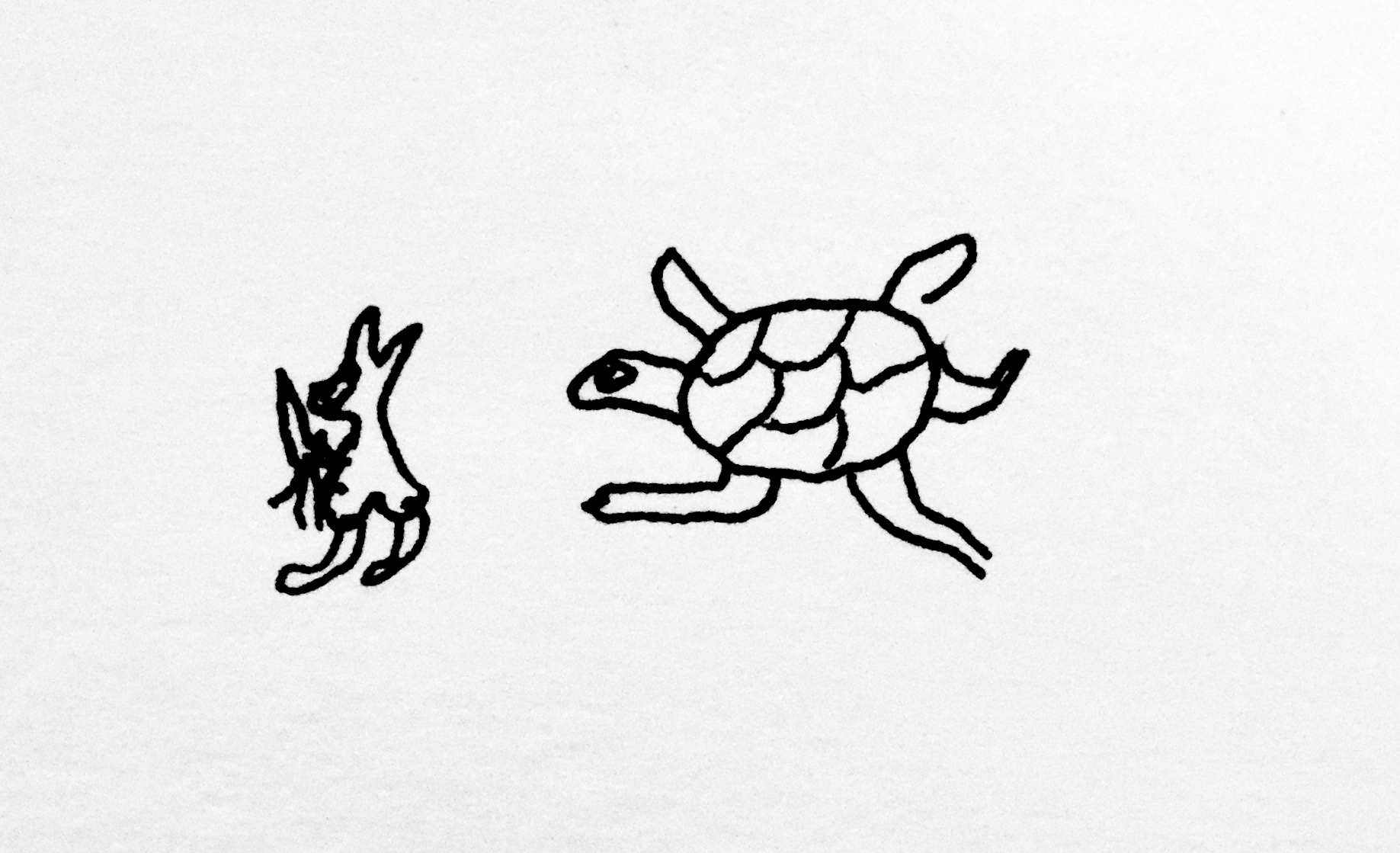

24 comentarios sobre “Luis Othoniel Rosa reseña a Colectivo Simbiosis y Colectivo Situaciones (Bolivia-Argentina)”